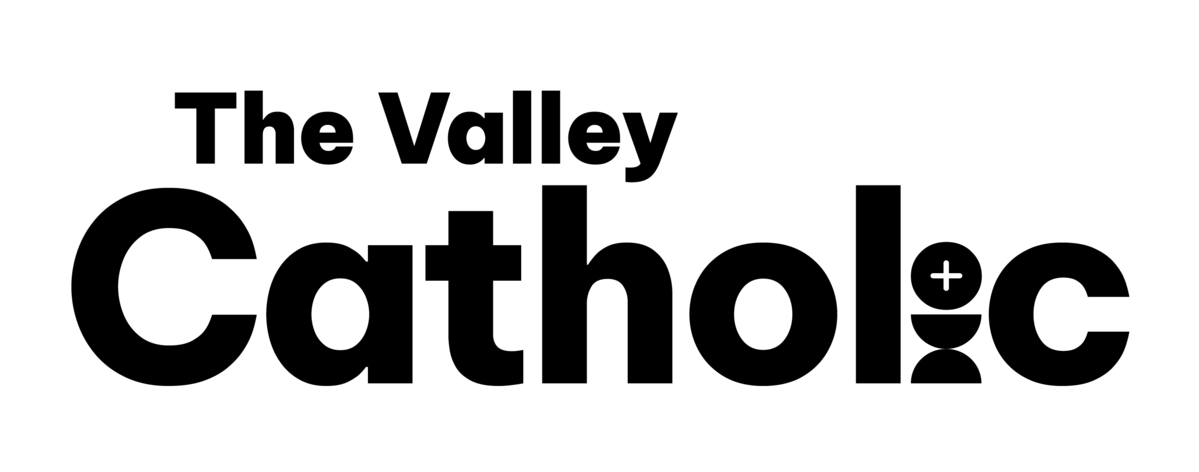Escenas de un Albergue: Indigentes en Silicon Valley
Hace dos meses, huí de una situación de violencia doméstica y terminé en un albergue de Silicon Valley que atiende y alberga a familias y mujeres como yo.
Los primeros días me sentí entumecida. Se me dificultaba ver a los ojos durante las primeras semanas, ya que nunca había estado sin hogar ni había vivido con una variedad de extraños cuya salud mental oscilaba entre lo funcional y lo impredecible y violento. Sentí una confusa mezcla de terror y alivio por estar lejos de una situación insostenible en casa.
Dos meses después, puedo ver a los ojos y saludo a las mujeres y al personal todos los días. Los trabajadores me reciben alegremente cuando regreso de trabajar o de visitar a mis hijos, una forma de saludo que nunca ocurrió en mi situación de abuso. Cada día en el albergue trae desafíos pero también momentos de inmensa gracia.
Día
Una vez a la semana me reúno con un asistente social que tiene la mitad de mi edad y que responde a mi situación como una sabia. Ella es indispensable para conectarme a los recursos del condado. Ella también es cristiana y allí encontramos puntos en común.
Pasillos. Si tuviera que elegir un sinónimo para el albergue sería “pasillos.” Para las familias de la planta baja los pasillos tienen puertas. Arriba, para mujeres como yo, están revestidas con cortinas altas de hospital que brindan suficiente privacidad a las áreas individuales para dormir. A cada cliente se le entrega una cama, un pequeño armario, y una mesita; una especie de claustro de lo más peculiar.
En las paredes de los pasillos hay folletos sobre recursos de atención médica, defensa, y autocuidado. La mayoría de los que anuncian viviendas requieren un ingreso base de más del doble de mi salario. De esto se desprende claramente que no hay solución para las familias con padres desempleados, o incluso empleados con ingresos inferiores al salario digno, excepto albergues como el mío, donde sólo hay espacio para 15 familias.
El único requisito para permanecer en el albergue es un quehacer diario y los residentes normalmente los realizan al mismo tiempo. La mayor interacción entre nosotros ocurre entonces, ya que necesitamos decirnos cosas como “Oh, discúlpeme” y “Cuidado, el piso está mojado” y “¿Necesitas ayuda con eso?” En verdad, es una especie de claustro peculiar.
Noche
Las cosas no van bien por la noche. Aunque tenemos toque de queda, todos estamos lidiando con nuestro propio dolor, trauma y demonios personales. Algunos parecen decididos a mantener despiertos a todos los que los rodean. Una mujer a menudo grita diatribas llenas de palabrotas. Algunos se retiran al baño para hacer funcionar las ruidosas tuberías durante horas o hasta que el personal descubre su transgresión y las cierra. A veces, cuando hay silencio, la realidad de vivir en un albergue, lejos de mis hijos, es aún más difícil de afrontar.
Los clientes tienen el lujo de una escalera de incendios con una mesa lo suficientemente grande para dos personas, así que a veces juego al solitario. Uno de los residentes mayores y yo compartimos nuestras historias, más o menos. Ella también es una sobreviviente de violencia doméstica, o eso afirma. Al anochecer, vemos descender las luces de los aviones que llegan al Aeropuerto Internacional Mineta de San José.
Mañana
Por la gracia de Dios, las mañanas están llenas de una sensación de empezar de nuevo, aunque llegan demasiado rápido, y ahora, cuando comienza el otoño, comienzan en la oscuridad total. El desayuno y todas las comidas siempre son terribles, al menos para alguien como yo que ha vivido con el privilegio de tener leche y fruta fresca disponibles. Ese no es el caso en el albergue. No era consciente de la escasez de alimentos antes de quedarme sin hogar; supuse que había mucha comida para todos. Siempre salgo temprano del albergue por la mañana. Todavía no estoy segura de por qué lo hago.
Hace aproximadamente una semana asistí a la misa matutina en St. John Vianney. Me encanta adorar en las iglesias más antiguas de San José. Como recientemente me encuentro sin hogar, estar en un lugar histórico es algo que cada vez aprecio más; me ayuda a sentir que soy parte de esa gran historia de la Iglesia como católica, y que no soy la suma de mi propia triste historia.
Durante la paz, hago un gesto a los extraños en las bancas. Rezo por las mujeres del albergue y por mis propias circunstancias. En algún momento siempre me doy cuenta de lo imposible que es saber por mi apariencia que no tengo hogar. Es una buena lección que nunca sabemos realmente qué cruces cargan nuestros compañeros de misa.
Que en la misa nos reunimos como compañeros en el sufrimiento, y allí, en la casa de Dios, nunca estamos sin refugio.
Desde que se escribió este testimonio, The Valley Catholic se enteró de que la colaboradora anónima encontró una vivienda.